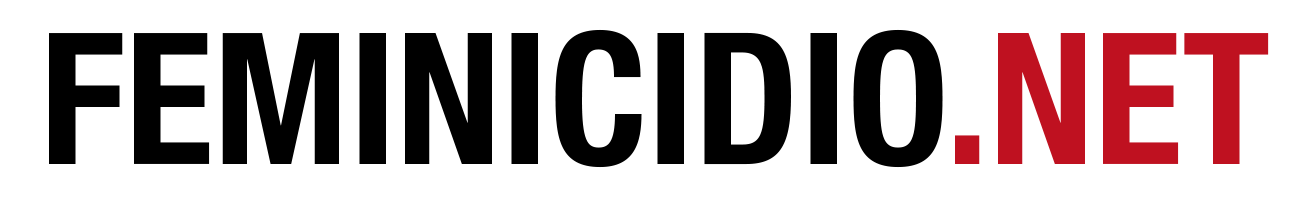María Isabel Veliz Franco fue secuestrada y asesinada en diciembre de 2001, cuando tenía 15 años. Su cuerpo, destrozado por la violación sexual y múltiples torturas, fue abandonado en un terreno baldío. Este caso no es aislado. Es uno entre las más de cinco mil muertes violentas de mujeres que se han ejecutado en menos de una década en Guatemala, un país donde los índices de impunidad alcanzan el 98%, según la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala.
Mercedes Hernández* – Fotos: Walter Astrada**
Esta realidad, generalmente silenciada y ocultada tras el panorama de la violencia cotidiana, revela la enorme misoginia y capacidad operativa de los asesinos, que permanecen sin atisbo de ser juzgados ni castigados. Sin embargo cada vez más, gracias a las voces de cientos de activistas, una pregunta está en el ambiente: ¿Por qué estos hombres se organizan para torturar y matar mujeres de la forma más despiadada posible, para luego exhibir sus cuerpos en determinadas zonas?
Las respuestas empiezan a surgir a raíz del análisis cronológico determinado por dos puntos esenciales: el primero está descrito por el propio término feminicidio, que su autora Marcela Lagarde define como “una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad”. El segundo es que cualquier sistema ideológico autoritario -y el patriarcado lo es- necesita imponer sus postulados como verdades incuestionables.
Según Walda Barrios, académica y activista por los derechos de las mujeres, en Guatemala, tradicionalmente, la mayoría de las mujeres han sido consideradas como la propiedad de un hombre: padre, esposo, suegro, hermano, novio, autoridad religiosa o cualquier varón en quien haya sido delegado su tutelaje. Estos tutores están legitimados social y -en ocasiones- jurídicamente para decidir sobre la conducta productiva y reproductiva, el acceso sexual y otros roles de las mujeres que consideran suyas. Este sentido de la propiedad ha generado que, como en todo el mundo, “la casa sea el lugar más peligroso para las mujeres”, porque puertas adentro también se decide sobre su vida y sobre su muerte.
En los últimos años la violencia contra las mujeres ha sido instrumentalizada como un arma de terror utilizada por los grupos criminales para amedrentar a la población. En los cuerpos de las mujeres se han sellado pactos de sangre y se han enviado múltiples mensajes a los grupos enemigos y a los habitantes de los territorios en disputa. En estos casos, los vínculos entre los perpetradores y las víctimas han sido inexistentes: «Lo realmente nuevo es que se ha despersonalizado el asesinato, tanto respecto a las víctimas como respecto a sus asesinos”. (Rosa Cobo, 2009).
Históricamente estos crímenes, y su utilización como estrategia de guerra, tienen un importante precedente en el conflicto armado interno que desoló Guatemala durante casi 40 años, donde fue el propio Estado quien declaró a las mujeres como el enemigo interno. En los cuerpos de las mujeres indígenas se firmó el discurso de los grupos de poder, y en ellos se dirimió la derrota y el holocausto del pueblo maya, ordenado desde la más alta dirigencia del Estado.
El pasado no está desvinculado del presente
A pesar de las alarmantes cifras de la actualidad, los feminicidios han sido una constante en Guatemala. La cosificación de los cuerpos de las mujeres ha sido la norma y nunca la excepción histórica, como afirma la antropóloga Marcela Gereda: “Antes sus cuerpos fueron invadidos y preñados por pieles blancas y europeas. Luego fueron movilizados, en camiones, como ganado, y explotados para cortar el café en las grandes fincas (…). En los ochenta sus cuerpos fueron, en muchos casos, masacrados, quemados o desaparecidos por el Ejército”.
Como afirma Catherine Mackinnon, no ha habido tiempos de paz para las mujeres. Al patriarcado centroamericano precolombino siguieron las formas de subordinación basadas en la dominación racista impuesta por la invasión española. Hacia 1562 Diego Landa, quien dedicó su vejez a estudiar la cultura maya, quizá para tratar de recuperar la información que había destruido en su época de inquisidor, escribía en sus memorias: “Antiguamente se casaban de 20 años y ahora de 12 ó 13; en vista de que los españoles matan a las suyas, empiezan (los indígenas) a maltratarlas y aún a matarlas”.
Durante el conflicto armado interno, las fuerzas del Estado utilizaron la violencia sexual como una táctica de exterminio individual y colectivo. Al igual que en otros genocidios, la violencia sexual constituyó una práctica recurrente para someter a pueblos y bandos contrarios a través del cuerpo de sus mujeres, con la connivencia de la cúpula del Gobierno. El estudio Rompiendo el Silencio (2006), del Consorcio Actoras de Cambio, reflejó que en muchas comunidades los soldados violaron a las sobrevivientes después de masacrar a los hombres, mientras que en otras las mujeres eran violadas y torturadas públicamente delante de sus familias y del pueblo, antes de ser asesinadas. En las comunidades en donde los hombres huyeron o fueron asesinados, algunas viudas y huérfanas permanecieron durante años como esclavas sexuales de los comandantes del Ejército y de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC): “Ellos no sólo llegaban sino que instalaron un destacamento y a todas las que íbamos quedando viudas, porque mataban y ejecutaban a nuestros maridos no se sabe dónde, nos obligaban a ir a alimentarlos. Nos pusieron en grupos para hacer turnos, para hacer la comida y luego de cumplir con todo lo que nos imponían nos violaban una a una”. (Testimonio de una de las sobrevivientes ante el Tribunal de Conciencia contra la Violencia Sexual durante el Conflicto Armado. Marzo de 2010).
La violencia sexual fue una práctica masiva, sistemática y planificada dentro de la estrategia contrainsurgente del Estado y dirigida especialmente contra la población indígena durante la política de tierra arrasada (1982–1983). Según la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), el 99% de las víctimas fueron mujeres, y de ellas un 88,7% eran mayas. En sus cuerpos fueron practicados todo tipo de humillaciones sexuales destinadas a “elevar la moral de la tropa”. Existen pruebas suficientes para determinar con certeza y claridad que la cadena de mando funcionaba en todo momento. Como indica Kate Doyle en su análisis sobre la Operación Sofía, una ofensiva militar del Ejército de Guatemala en el Área Ixil (formada por tres municipios, Nebaj, Cotzal y Chajul, en el departamento del Quiché), entre julio y agosto de 1982, con el objetivo de exterminar a las y los indígenas considerados subversivos en la zona: “Las actuaciones de los soldados en el campo eran resultado directo de las órdenes de los oficiales superiores y no sólo iniciaron las operaciones bajo sus órdenes sino que también las siguieron muy cuidosamente, se enteraron de todo en tiempo real, enviaron nuevas instrucciones durante las operaciones que se cumplieron por las tropas. En fin, que tuvieron control total sobre su desarrollo mientras se llevaron a cabo”.
En las conclusiones del Tribunal de Conciencia se declaró: “La violación sexual se cometió en concurrencia con otros delitos gravísimos como el genocidio y otros crímenes contra los deberes de humanidad”. Se trata de hechos directamente imputables al Estado, porque fueron realizados por funcionarios o empleados públicos y por agencias estatales, militares y civiles, en quienes se delegó, de jure o de facto, la potestad para actuar en su nombre. Sin embargo, la violencia sexual fue una política de Estado que la mayoría de análisis ha reducido y malinterpretado como una práctica aislada cometida por agentes castrenses en búsqueda de placer.
Después de 36 años de un conflicto armado que se cobró más de 200.000 vidas y que originó la diáspora de más de medio millón de personas, llegó la anhelada firma de Los Acuerdos de Paz, en 1996. Sin embargo, los verdugos se beneficiaron de normas jurídicas y sociales que bien pueden considerarse de punto final y que han permitido que ni uno solo de los autores, intelectuales o materiales, de estos delitos haya sido juzgado ni castigado.

Viejas formas de feminicidio se realimentan de nuevas modalidades y motivaciones
Si en el pasado la capacidad productiva de las mujeres fue explotada en los latifundios de los colonos y de los criollos asentados en Guatemala, en la actualidad no lo es menos por los herederos de estos, ni por los nuevos ofertantes de empleo en las maquilas y en el empleo doméstico, donde las mujeres son piezas intercambiables y cuerpos a los que se pueden acceder sexualmente con facilidad, siempre sustituibles y con características similares. Asimismo, la economía criminal convierte a las mujeres en productos de venta, además de servirse de ellas como la mano de obra más barata. Miles de mujeres son convertidas cada año en mercancía del mercado de la prostitución, también en cobradoras de los impuestos de guerra establecidos por las pandillas, en transportistas de droga, en úteros productores de niños y niñas destinados a las adopciones (la mayoría de ellas ilegales) y a la trata, así como en proveedoras de otros de sus propios órganos.
En la actualidad, estas corporaciones nacionales y multinacionales están constituidas por los grupos del crimen organizado, de ciertos sectores de la oligarquía tradicional guatemalteca, de la policía y del Ejército, e inclusive de miembros de algunos partidos políticos. Los cuerpos de las mujeres son destruidos y exhibidos como un mecanismo de diálogo entre los destinatarios -directos e indirectos- de las zonas en disputa, de los mensajes enviados a través de la letalidad y misoginia imputadas y demostradas por el autor o autores de estos delitos contra las mujeres.
Torturas que se hicieron de forma pública durante el conflicto armado y que no terminaban con la muerte, pues se prohibía el entierro de los cadáveres y se exhibían a la vista de toda la comunidad, son prácticas utilizadas de la misma forma en los conflictos entre pandillas y otros grupos criminales de la actualidad. Hoy en día, los réditos obtenidos a través del terrorismo sexual continúan siendo la conquista del territorio; la derrota moral del enemigo a través de las depositarias del honor familiar o grupal; la interlocución y cohesión de las fratrías criminales, a través de los pactos de sangre donde mujeres jóvenes y trabajadoras que se atreven a salir de sus casas y a ocupar el espacio público, como María Isabel, son sacrificadas todos los días.
El silencio y la impunidad recorren los tiempos como guardianes del Statu quo
La transmisión y el dominio del conocimiento sobre sus propios cuerpos y sobre su sexualidad les ha sido históricamente negado a las mujeres, utilizando para ello la imposición del silencio como garantía del no saber (Consorcio Actoras del Cambio. 2010). El desconocimiento de su sexualidad ha convertido a las mujeres en alumnas permanentes y subordinadas de los administradores de la pedagogía del sexo y del cuerpo femenino en quienes se ha delegado su tutelaje. Esta ignorancia, utilizada perversamente como sinónimo de inocencia, contiene un subtexto de libre acceso a los cuerpos femeninos y de capacidad de ocultar y de blindar los delitos en ellos cometidos. Por esta razón, romper el silencio es tremendamente peligroso para el statu quo ya que, como sostiene Ana Carcedo, “puede subvertir la relación de dependencia que articula la sujeción y la obediencia al poder supremo”.
La impunidad fomentada desde el Estado, sirviéndose para ello del silencio y del encubrimiento de información imprescindible para el abordaje y tratamiento de la violencia feminicida, permanece como una constante.
No se cuenta con información fidedigna, ni siquiera sobre la cantidad de mujeres asesinadas cada año. Según la experta Hilda Morales, directora de la Oficina de Atención a la Víctima del Ministerio Público, “hay irresponsabilidad del Estado en cuanto a proveer cifras estadísticas confiables. En la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer se establece la creación del Sistema Nacional de Información sobre Violencia contra la Mujer, sin embargo aún (el Estado) no provee estadísticas y cada institución -INACIF, MP, PNC, OJ- continúa dando individualmente la información”. Asimismo, Morales, al ser consultada sobre la causa de la diferencia entre las cifras totales de mujeres asesinadas registradas por asociaciones civiles frente a las estatales, apunta: “Las cifras citadas por las organizaciones de mujeres no concuerdan con las del Estado, probablemente porque en las de este no se incluyen las mujeres heridas y que luego mueren en los hospitales”.
Carlos Castresana, ex director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), afirmó en su discurso durante el Tribunal de Conciencia: “La impunidad es una invitación a la repetición de los crímenes. Los crímenes que no se castigan son crímenes que tarde o temprano se repiten. (…) Con los crímenes del conflicto armado sucede lo mismo. Si las personas que cometieron esos abusos durante el conflicto armado no han sido castigadas, están en libertad y siguen abusando”.

Política feminicida: institucionalizar la misoginia, por acción y por omisión
La elección arbitraria -que no inocente- de la información que se politiza haciéndola pública y la que, por el contrario, se invisibiliza y se censura, funciona como el conjunto de “códigos no jurídicos a los que un sujeto no reconocido como igual ha de amoldarse”. (Alicia Miyares. 2008). En la información ocultada por el Estado de Guatemala se esconde un subtexto, común a otros muchos países del mundo, que revela que la hegemonía del poder masculino está resquebrajándose porque las mujeres ocupan, cada vez más y de diferentes maneras, el espacio público. Según Giovana Lemus, directora del Grupo Guatemalteco de Mujeres: “Estas resistencias estatales son evidentes cuando existe un rechazo frontal a colocar la igualdad de género como uno de los elementos centrales de la agenda política”. Esta agenda pendiente, voluntariamente pendiente, institucionaliza la misoginia practicada desde los sectores de poder.
Los proyectos políticos más recientes han cedido, nunca de forma fácil, a algunas de las presiones de los grupos organizados de mujeres de la sociedad civil, quienes en los últimos 25 años han impulsado la mayoría de las legislaciones en materia de violencia contra las mujeres, incluida la propia Ley contra el Femicidio y la creación de los organismos que conforman la institucionalidad de las mujeres. Así como la derogación de leyes como la que permitía al violador casarse con su víctima, siempre que esta fuese mayor de doce años, para “reparar el daño”.
La violencia contra las mujeres aumenta en escenarios donde el Estado es débil. En Guatemala, una de las grandes causas de ese debilitamiento ha sido la privatización: muchas de las obligaciones estatales han sido trasladadas ,de forma tácita o explícita y formal, a manos de personas y grupos de personas ajenas a los ámbitos oficiales. Como explica Naomi Klein, con los ataques estructurales se han ido eliminando o limitando determinadas funciones que han cumplido históricamente los estados, entre ellas detentar el monopolio de la violencia y proteger a sus miembros. Esta pérdida del funcionamiento estatal ha contribuido a la emergencia y proliferación de las mafias y del mercado privado de seguridad nacional. Una buena cantidad de los agentes estatales, por su parte, constituyen un recurso incrustado en el Estado al servicio de grupos criminales privados. “La Policía nacional civil es considerada hoy en día la fuente principal de violaciones de derechos humanos”. (Yakin Ertuk. 2006).
La privatización también actúa como blindaje de los feminicidios cuando se permite y se fomenta que sean silenciados -y con ello despolitizados- al convertirlos en delitos sexuales. En un país donde el sexo aún es el gran tabú, no lo es menos para quienes formulan las normas jurídicas y para el imaginario de los operadores de toda la cadena de justicia o para la mirada de los medios de comunicación que producen, en la mayoría de los casos, la sexualización de estos delitos. A esta privatización se une el cerco de las familias de las víctimas y de la sociedad en general, que esperan que se hable lo menos posible de los vejámenes sexuales y prefieren mantener esa información en la más estricta intimidad para evitar una penalización social que sigue ensañándose con las víctimas, aún después de su muerte. “Nada hay tan difícil como hablar de la violación cometida contra una hija. Sólo su ausencia y la impunidad de su muerte son un dolor más grande”, comenta Rosa Franco, madre de María Isabel.
Las políticas feminicidas concurren en cuadros de colapso institucional donde el Estado es responsable de los crímenes misóginos: por acción, cuando sus agentes ejecutan los feminicidios, y por omisión cuando no se implementan políticas de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. La política feminicida hace constante dejación de la voluntad de verdad y de objetividad que deben regir la investigación. El Estado ha abdicado de las razones científicas y éticas como fundamento de los análisis teóricos que deben reflejar la realidad y politizarla –como única vía para desprivatizarla- e iniciar la creación de categorías jurídicas, tipos penales y políticas eficaces y eficientes contra la violencia feminicida.
Terminar con la impunidad generada por las políticas feminicidas exige desmantelar los mecanismos de silencio: deben abrirse los debates respecto a la utilización de los cuerpos de las mujeres en lo que Rita Segato ha llamado “el lenguaje del feminicidio” o lo que Victoria Sanford analiza como las amenazas dirigidas a un individuo o a un grupo a través del cuerpo de las mujeres de su entorno. Para combatir la impunidad de la violencia feminicida es necesario comprender que la violencia ejercida sobre el cuerpo de las mujeres “especialmente en escenarios bélicos, no es violencia sexual sino violencia por medios sexuales”. Julia Monárrez, quien se dedica a analizar los feminicidios desde hace más de diez años, afirma: “Para entender cómo surgen los feminicidios es imprescindible comprender teóricamente cómo funciona la política de la sexualidad en el sistema patriarcal” y cuáles son los mecanismos que generan estas formas sexualizadas de agresión, que deben ser desprivatizadas para desentrañar las identidades de las facciones que dominan las jurisdicciones en disputa, cuya superioridad se dirime a través del conjunto delitos de lesa humanidad que culminan con el asesinato de niñas y de mujeres que, como María Isabel, fueron utilizadas para emitir un mensaje que, después de nueve años, la justicia guatemalteca no pudo descifrar, ni mucho menos castigar a quien lo emitió a través de la destrucción de su cuerpo y de su asesinato.